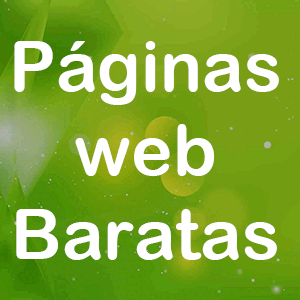El futuro del taxi —y, por extensión, de muchos servicios de interés general— se está discutiendo hoy bajo un relato aparentemente indiscutible: innovar o quedarse atrás. Automatizar, digitalizar, aumentar la eficiencia y la productividad se han convertido en objetivos que no requieren de justificación. Pero cuando este discurso se analiza con algo de distancia crítica, emerge una realidad mucho menos neutra: la innovación, tal y como se está promoviendo, funciona a menudo como un instrumento de rebaja de costes laborales, de desplazamiento de riesgos y de captura de rentas.
El caso de los robotaxis de Waymo es especialmente ilustrativo. Presentada como la punta de lanza del coche autónomo, la empresa ha admitido que sus vehículos en Estados Unidos dependen de operadores humanos en Filipinas que intervienen cuando la inteligencia artificial no sabe cómo reaccionar. La promesa de la automatización total se revela así como una automatización parcial, sostenida por trabajo humano invisible, deslocalizado y precarizado. El conductor no desaparece: se hace invisible y más barato.
Esa lógica no es nueva. Es la misma que hemos visto con las plataformas digitales de reparto, alojamiento o transporte durante la última década. Bajo el lenguaje de la innovación y la disrupción, se han transferido costes laborales a los trabajadores, se ha diluido la responsabilidad empresarial y se han creado zonas grises de derechos. Sin embargo, ahora el relato va un paso más allá: ya no se promete flexibilidad, sino la sustitución directa del trabajo humano.
Ante esto, conviene formular una pregunta que raramente se atreve a hacerse en voz alta: ¿por qué debemos innovar siempre? Y, sobre todo, ¿por qué el constante aumento de la eficiencia y de la productividad se presenta como un bien en sí mismo, incluso en sectores de marcado interés general como la movilidad urbana? La historia y la antropología ofrecen una lección incómoda para el discurso dominante: la humanidad ha vivido miles de años con cambios tecnológicos lentos o inexistentes, y esto no se ha traducido necesariamente en mayor violencia o más miseria. Por el contrario, muchos conflictos sociales han ido asociados precisamente a rupturas aceleradas de los equilibrios sociales.
En el caso del taxi, esa reflexión es central. El taxi no es sólo un servicio de mercado; es una infraestructura social. Funciona 24 horas al día, da servicio a colectivos vulnerables, garantiza trazabilidad y responsabilidad, y está integrado en un sistema de regulación pública. El conductor no es un “coste a eliminar”, sino una pieza clave y humana de seguridad, confianza y calidad del servicio. Cuando esta figura se sustituye por una combinación de algoritmos opacos y operadores remotos, el riesgo no desaparece: se desplaza y frecuentemente se incrementa.
Además, el discurso pro-innovación esconde otro elemento fundamental: el rendismo. Las grandes plataformas tecnológicas no buscan únicamente mejorar procesos; buscan apropiarse de rentas. En el modelo del taxi, las rentas derivadas de una concesión pública limitada han sido históricamente capturadas por los propios taxistas, que han adquirido licencias a precios elevados y han asumido importantes riesgos financieros. El nuevo modelo tecnológico necesita expulsar a estos actores por recentralizar la renta en manos de plataformas globales, fondos de inversión y propietarios de la infraestructura digital.
Por eso el relato que presenta el taxi como un vestigio del pasado no es inocente. No se trata de introducir tecnología —lo que el taxi hace desde hace años con aplicaciones, pagos digitales y flotas más limpias—, sino de despojarle de su base social y económica. La tecnología se convierte así en una herramienta política y económica, no un instrumento neutral al servicio del bien común.
La cuestión de fondo, pues, no es si es necesaria tecnología, sino al servicio de qué y de quién. En sectores de interés general, la innovación debería ser evaluada no sólo por su capacidad de reducir costes, sino por sus efectos sobre el empleo, la seguridad, la cohesión social y el control democrático. Innovar puede ser necesario; o puede también ser perjudicial.
Quizás ha llegado el momento de romper con el relato único. De aceptar que no toda innovación es progreso, no toda automatización mejora la vida colectiva y que, en determinados ámbitos, preservar modelos humanos, regulados y responsables es una decisión óptima, no conservadora. El futuro del taxi —y de la movilidad— no debería decidirse en función de lo que la tecnología permite, sino de lo que la sociedad necesita.